Utilidad del modelo transformativo y de la escuela de Harvard en la
resolución de conflictos escolares juveniles en Ecuador/ Usefulness
of the transformative model and the Harvard school in the resolution
of youth school conflicts in Ecuador
María M.Jiménez Armijos1 https://orcid.org/0009-0004-2332-3627 mjimenez42@indoamerica.edu.ec
Marcos Alexander Ortiz Muñoz2 https://orcid.org/0009-0007-6609-431X
marcosortiz@uti.edu.ec
1,2 Universidad Indoamérica. Ecuador.
Resumen
Este artículo científico analiza la
utilidad comparativa de dos modelos de mediación escolar: el modelo de
negociación basada en intereses de Harvard y el modelo transformativo en la
resolución de conflictos juveniles en el sistema educativo ecuatoriano.
Partiendo de un análisis jurídico riguroso, se evalúa cómo cada enfoque
contribuye a la justicia restaurativa y a la seguridad emocional dentro de las
instituciones educativas. En este marco, el objetivo de esta investigación es
evaluar comparativamente la efectividad del modelo transformativo y el modelo
Harvard en la resolución de conflictos escolares juveniles en Ecuador,
considerando su impacto en la justicia restaurativa y la seguridad emocional en
los centros educativos. Se concluye que el modelo transformativo posee un mayor
potencial jurídico para la gestión de conflictos complejos gracias a su enfoque
en el empoderamiento y reconocimiento mutuo, mientras que el método de Harvard
es especialmente efectivo para formalizar acuerdos estructurados basados en
intereses.
Palabras
clave: Mediación, modelos de
mediación, escuela de Harvard, modelo transformativo.
Abstract
This
scientific article analyzes the comparative
usefulness of two school mediation models: the Harvard interest-based
negotiation model and the transformative model in resolving youth conflicts
within the Ecuadorian educational system. Based on a rigorous legal analysis,
it evaluates how each approach contributes to restorative justice and emotional
safety within educational institutions. Within this framework, the aim of this
research is to comparatively assess the effectiveness of the transformative
model and the Harvard model in resolving school youth conflicts in Ecuador,
considering their impact on restorative justice and emotional safety in
schools. It is concluded that the transformative model has greater legal
potential for managing complex conflicts due to its focus on empowerment and
mutual recognition, whereas the Harvard method is particularly effective for
formalizing structured agreements based on interests.
Keywords: Mediation, mediation
models, Harvard school, transformative model.
Introducción
La
dinámica social contemporánea, y particularmente el entorno educativo, enfrenta
desafíos crecientes en la gestión de las interacciones juveniles (Jordán et
al., 2021). En el sistema educativo ecuatoriano, los conflictos entre
adolescentes han adquirido una relevancia crítica, manifestándose a través de
fenómenos como el acoso escolar, la exclusión y las rivalidades que, si bien
poseen una carga emocional inherente, configuran escenarios que impactan
directamente sobre el ambiente escolar, la convivencia armónica y el pleno ejercicio
de los derechos estudiantiles (Alcívar, 2020). Esta situación se agrava por la
necesidad de implementar mecanismos de resolución que sean idóneos para las
particularidades cognitivas, emocionales y jurídicas de la población
adolescente, y que, a su vez, garanticen el interés superior del niño y del
adolescente, principio consagrado en la Constitución de la República del
Ecuador (2008) y el Código de la Niñez y Adolescencia (2003).
El
presente estudio se contextualiza en este panorama educativo ecuatoriano, donde
la búsqueda de métodos eficaces para la resolución de disputas es una prioridad
para promover entornos de paz y justicia. En muchos contextos educativos del
país, se han adoptado modelos tradicionales de mediación como el propuesto por
la Escuela de Harvard, cuyo enfoque en la negociación basada en intereses ha
sido ampliamente validado en el ámbito jurídico y empresarial (Ramón &
Gómez, 2024; Canto, 2019). Sin embargo, su aplicación directa en disputas entre
adolescentes presenta limitaciones considerables. Este modelo, centrado en
criterios racionales y estructurados para alcanzar acuerdos, tiende a
subestimar la dimensión afectiva e identitaria que define gran parte de los
conflictos juveniles.
En
contraste, el modelo transformativo de mediación, fundamentado en los
principios de empoderamiento y reconocimiento mutuo, plantea una alternativa
más sensible al universo relacional del adolescente, ya que prioriza la
reconstrucción del vínculo interpersonal sobre la mera resolución técnica del
conflicto (Ramón, 2020). Esta divergencia entre modelos plantea la necesidad de
investigar cuál de ellos resulta más efectivo para responder a los desafíos
reales que enfrentan las comunidades escolares ecuatorianas. En este marco, el
objetivo de esta investigación es evaluar comparativamente la efectividad del
modelo transformativo y el modelo Harvard en la resolución de conflictos
escolares juveniles en Ecuador, considerando su impacto en la justicia
restaurativa y la seguridad emocional en los centros educativos.
Materiales y métodos
La
investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo comparativo y
exploratorio, orientado a analizar críticamente la aplicabilidad del modelo
Harvard y el modelo transformativo en la resolución de conflictos escolares
juveniles. Se parte del supuesto de que ambos modelos representan enfoques
distintos para comprender y tratar los conflictos en el ámbito educativo, y que
su efectividad varía significativamente según el contexto emocional, social y
cognitivo de los adolescentes. También, como recurso metodológico para
fortalecer la validez interna de los hallazgos, se aplicó la triangulación de
datos, integrando la información obtenida del análisis documental y la legislación
actuante. Esta triangulación permitió contrastar evidencias y asegurar una
comprensión integral y desarrolladora del fenómeno estudiado.
Complementariamente,
se desarrollará un análisis documental exhaustivo y normativo que incluirá
revisiones del marco legal ecuatoriano, protocolos institucionales de mediación
escolar, y estudios previos en contextos similares. Este proceso permitirá
contrastar los modelos teóricos con las realidades prácticas y generar un
conjunto de recomendaciones aplicables para la formulación de políticas
públicas escolares orientadas a la justicia restaurativa, la prevención de la
violencia y la promoción de entornos emocionalmente seguros para los
adolescentes.
Resultados
Fundamentos de la Mediación y el
Contexto Legal-Educativo. Conceptos Fundamentales de la Mediación
La medición se la
puede encontrar definida en la Ley de Arbitraje y Mediación (2006) en su
artículo 43, como aquel método de solución de conflictos en que las partes de
manera voluntaria buscan llegar a un acuerdo, con ayuda de un tercero neutral,
llamado mediador (García-Longoria, 2002). A lo largo de la historia, la
“mediación” ha tenido varios tratamientos, y cambio de percepción en su
concepto, varios autores lo interpretan, según modelos, escuelas o corrientes;
siendo llamado como un método, un proceso, o una estrategia (Ramón, 2020). Con
esto en mente, la definición, puede ser ampliada, según su corriente, Si bien
la mediación puede ser concebida como un método, en tanto procedimiento
sistemático destinado a alcanzar un fin específico la resolución del conflicto
(Viana-Orta, 2015, citado en Ramón, 2020), esta visión puede resultar limitada.
Los principios
rectores de la mediación incluyen la voluntariedad, que asegura que las partes
participen libremente sin coacción; la imparcialidad, que garantiza la igualdad
de trato; la confidencialidad, que resguarda la información compartida, y la
flexibilidad, que permite adaptar el proceso a situaciones particulares
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2023). Estas características la
distinguen de otros mecanismos formales como el arbitraje o los procesos
disciplinarios, que suelen ser más rígidos y punitivos.
Diferenciándose de
modelos punitivos o arbitrales, la mediación promueve la corresponsabilidad y
previene la escalada de conflictos al facilitar la comunicación respetuosa y la
negociación directa entre las partes, generando acuerdos duraderos basados en
el consenso y la negociación constructiva. Esta cualidad convierte a la
mediación en una herramienta eficaz que contribuye a la formación ética y
social del alumnado, promoviendo valores como la empatía, la responsabilidad y
el respeto mutuo, esenciales para el ecosistema educativo ecuatoriano
contemporáneo (Jordán et al., 2021)
Marco Jurídico y Derechos del Adolescente
en el Contexto Escolar Ecuatoriano
El marco jurídico
ecuatoriano reconoce de manera explícita la protección prioritaria de niños,
niñas y adolescentes como una obligación ineludible del Estado, la sociedad y
la familia. Este principio está consagrado en la Constitución de la República
del Ecuador (2008), que en su artículo 44 establece que el Estado garantizará
los derechos de los adolescentes y asegurará su desarrollo integral en
condiciones de libertad, dignidad y seguridad. En el ámbito escolar, esta
obligación se traduce en la necesidad de garantizar entornos seguros,
inclusivos y participativos donde se respete el principio del interés superior
del niño y se promuevan mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
El marco legal
ecuatoriano reconoce la mediación como un mecanismo alternativo para la
resolución de conflictos, aunque su integración específica en el ámbito escolar
aún enfrenta desafíos normativos. La Constitución de la República del Ecuador
establece en su artículo 190 la mediación como un procedimiento extrajudicial,
voluntario y definitivo, otorgándole un carácter constitucional y promoviendo
su uso en materias transigibles (Asamblea Nacional, 2008; Altamirano &
Romero, 2024). Este reconocimiento se complementa con la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (2021), que regula la convivencia escolar y promueve la
resolución pacífica de conflictos, aunque no incorpora de manera explícita la
figura de la mediación escolar como parte del sistema educativo formal (Aroca,
2024).
Esto lo
encontramos reflejado en los principios establecidos en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (2021), en donde se establece que los establecimientos
educativos, serán promotores de la cultura de paz, reflejando la apertura a
resolver conflictos a través de los Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos y no solamente eso, a lo largo de los principios establecidos en el
artículo 2, se encuentra el cómo se desarrollara la actividad educativas, como
la liberad por ejemplo, que es aquella que garantiza la autonomía de los
estudiantes, que en este caso lo asimilamos con la toma de decisiones, y la
manera en la que se les puede guiar a la solución, evitando de manera directa
la sanción, optando por una alternativa de solución de conflictos.
De igual forma, en
el artículo 11 literal e, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021),
con respecto a las obligaciones de los docentes, también se hace énfasis en la
resolución pacífica de los conflictos, esto en complemento de que se fomente
por parte del docente actitudes positivas interpersonales en las instituciones
educativas. Esto va de la mano con las obligaciones de los estudiantes que por
parte de ellos de haber una participación activa cuando se trate de resolver
conflictos, es decir una iniciativa de que esto se lleve de manera pacífica.
Los derechos van
de la mano de las obligaciones, en al artículo 7 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (2021), encontramos establecidos los derechos de las y
los estudiantes, que abordándolos de manera general y su importancia en la
mediación se puede decir que los estudiantes tienen el derecho fundamental de
ser protagonistas activos en su proceso educativo, recibiendo una formación
integral que no solo impulse su desarrollo académico, sino también su
crecimiento personal y social, siempre respetando sus derechos, libertades y
diversidad. El proceso educativo debe garantizar la participación activa de los
estudiantes en la evaluación y toma de decisiones, brindando apoyo integral
para su desarrollo, mientras se promueve una cultura de paz basada en la
comunicación abierta y la inclusión, permitiendo así construir entornos
escolares democráticos donde los estudiantes puedan expresarse libremente y
contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
Esto en
complemento con el Ministerio de Educación, que ha emitido acuerdos, como lo es
el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00053-A, que es su artículo 11, establece
diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos, que vienen dado
de manera escalonada, admitiendo de esa manera innovadoras maneras de resolver
conflictos. Tales como, el “Acuerdo entre pares” (p.10), que únicamente los que
intervienen son los estudiantes en conflicto, sin un tercero, en donde el papel
que toma el centro educativo, es brindar a los estudiantes capacitaciones y
guías de cómo resolver conflictos por sí mismos, fomentando de esta manera una
cultura de paz y comunicación asertiva entre los estudiantes. Agotado este
mecanismo se aplicaría, por orden la “conciliación entre partes”, en la que ya
se involucra una tercera persona, cuyo papel es a la de un mediador, imparcial,
sin mostrar poder ante ellos, que guía a los estudiantes a resolver el
conflicto de manera autónoma.
En el contexto
escolar, la mediación transformativa emerge como el enfoque más efectivo para
gestionar conflictos, ya que prioriza el fortalecimiento de relaciones y la
comprensión mutua sobre soluciones rápidas, reconociendo que los conflictos
entre estudiantes involucran profundamente dimensiones emocionales y
necesidades humanas fundamentales. Este modelo, al centrarse en el
reconocimiento mutuo y la empatía, supera las limitaciones del modelo Harvard
tradicional, que puede pasar por alto el componente afectivo de los conflictos
escolares. La aplicación de este enfoque contribuye significativamente a
construir una cultura de paz en las instituciones educativas, promoviendo el
desarrollo integral de los estudiantes y formando ciudadanos capaces de manejar
conflictos de manera constructiva y respetuosa, en línea con los principios de
la justicia restaurativa y el interés superior del niño.
El Código de la
Niñez y Adolescencia (2003) garantiza los derechos fundamentales de los
adolescentes en el ámbito educativo, tales como el derecho a la educación, la
participación, la protección contra la violencia y el acceso a mecanismos de
resolución de conflictos que respeten su dignidad e integridad (Ministerio de
Educación, 2023; Altamirano & Romero, 2024). La mediación, en este
contexto, se presenta como una herramienta que protege y promueve estos
derechos, al ofrecer un espacio seguro y equitativo, en el que se les fomente
de manera activa la cultura de paz, y la no violencia, y dándoles la apertura
al conocimiento de los mecanismos alternativos de alternativos de solución de
conflictos para que los adolescentes expresen sus inquietudes y participen
activamente en la solución de sus diferencias, lo que previene que exista un
escalada absurda en el conflicto, agotando tanto recursos, como energías de los
estudiantes.
Las instituciones
educativas y los docentes desempeñan un papel fundamental en la promoción de un
ambiente escolar pacífico y en la implementación de la mediación como
estrategia preventiva y restaurativa. El Ministerio de Educación ha emitido
lineamientos y acuerdos ministeriales que orientan a las escuelas en la
aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, enfatizando
la importancia de la formación en mediación para docentes y estudiantes
(Ministerio de Educación, 2023; Aroca, 2024). Sin embargo, la ausencia de una
regulación específica limita la institucionalización de la mediación escolar,
lo que subraya la necesidad de reformas legales que integren este mecanismo de
manera formal en el sistema educativo ecuatoriano.
El derecho a ser
escuchado constituye un pilar fundamental en la garantía de los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes, establecido en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que les otorga la facultad de expresar
libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten, especialmente en
procedimientos judiciales o administrativos, donde este principio va más allá
del mero derecho a manifestar sus puntos de vista, implicando necesariamente su
efectiva consideración y valoración para la toma de decisiones, asegurando así
una justicia que respete plenamente la dignidad y autonomía del menor (Sentencia
No. 785-20-JP-22, Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
La sentencia
mencionada detalla además cinco medidas fundamentales para garantizar el
adecuado ejercicio de este derecho: la preparación de los niños y adolescentes
para entender el proceso, la creación de un ambiente confiable y cómodo para la
audiencia, la evaluación de la capacidad del menor para formar un juicio propio,
la comunicación de cómo sus opiniones fueron consideradas y la existencia de
mecanismos donde pueden presentar quejas o recursos. Estas directivas
configuran un estándar que debe observarse en todos los procedimientos
sancionatorios en el contexto educativo, dado que el reconocimiento de voz y
opinión de los menores favorece la protección de su integridad, promueve su
responsabilidad y facilita la solución pacífica y educativa de conflictos
(Corte Constitucional del Ecuador, 2022).
Por consiguiente,
la mediación escolar en Ecuador representa un mecanismo fundamental para la
resolución de conflictos, donde el derecho a ser escuchado adquiere especial
relevancia al garantizar la participación activa y el empoderamiento de los
jóvenes. Este enfoque, respaldado por el marco jurídico ecuatoriano, combina
exitosamente el método Harvard y el modelo transformativo para crear un sistema
integral de gestión de conflictos. Mientras el método Harvard se centra en la
negociación de intereses y la búsqueda de acuerdos equitativos, el modelo
transformativo profundiza en el fortalecimiento de las relaciones y el
reconocimiento mutuo, elementos esenciales en el contexto educativo. La
integración de ambos enfoques contribuye a garantizar el interés superior del
niño, promover la convivencia pacífica y fortalecer la formación ciudadana,
consolidando así una justicia educativa más humana y restaurativa que se alinea
con la cultura de paz promovida por el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Modelos de Mediación Aplicables a
Conflictos Escolares. Modelo de Mediación de la Escuela de Harvard (Negociación
Basada en Intereses)
El modelo de
mediación de la Escuela de Harvard, también conocido como negociación basada en
intereses, es uno de los enfoques más influyentes en la gestión de conflictos,
especialmente en contextos educativos. Este modelo, propuesto inicialmente por
Robert Fisher y William Ury se fundamenta en cuatro
principios clave: separar a las personas del problema, concentrarse en los
intereses y no en las posiciones, inventar opciones de beneficio mutuo e
insistir en criterios objetivos (Fisher et al., 2018; Canto, 2019)
1. Separar a las personas del problema:
Este principio reconoce que los conflictos suelen estar cargados de emociones y
percepciones personales. El mediador ayuda a las partes a distinguir entre las
relaciones interpersonales y el asunto en disputa, evitando que los
sentimientos negativos influyan en la búsqueda de soluciones.
2. Concentrarse en los intereses, no en
las posiciones: El modelo de Harvard enfatiza la importancia de identificar los
intereses subyacentes de las partes, más allá de las posiciones iniciales. Al
comprender las verdaderas motivaciones, es posible encontrar soluciones
creativas y satisfactorias para todos.
3. Inventar opciones de beneficio mutuo:
Se fomenta la generación de alternativas que beneficien a ambas partes, a
través de técnicas como la lluvia de ideas y el análisis conjunto de
posibilidades. El objetivo es ampliar el espectro de soluciones y evitar
acuerdos de suma cero.
4. Insistir en criterios objetivos: El
proceso promueve el uso de estándares imparciales y criterios objetivos para
evaluar las opciones y tomar decisiones, reduciendo la influencia de prejuicios
o presiones externas.
Las etapas del
proceso de mediación según este modelo incluyen la preparación (recolección de
información y establecimiento de reglas), la introducción (presentación del
proceso y de las partes), la exploración (identificación de intereses y
necesidades), la negociación (búsqueda y evaluación de opciones) y el acuerdo
(formalización de compromisos) (Canto, 2019). En el ámbito escolar ecuatoriano,
el modelo Harvard se adapta eficazmente a conflictos prácticos y de baja a
media complejidad, tales como discrepancias en el uso de espacios, conflictos
entre estudiantes o diferencias en el cumplimiento de normas (Pilligua & Patiño, 2025).
Su carácter
estructurado y su orientación hacia la obtención de acuerdos claros y
verificables lo convierten en un recurso valioso para el personal docente y los
equipos de orientación escolar capacitados, quienes requieren herramientas
pedagógicas y jurídicas para la gestión efectiva de conflictos. No obstante,
algunas críticas indican que este modelo tiene limitaciones para abordar
conflictos fuertemente emocionales o con relaciones deterioradas, ya que su
enfoque tiende a priorizar la solución pragmática sobre la transformación de
vínculos personales, un aspecto fundamental en muchas situaciones escolares
juveniles (Suárez, 2020). Por este motivo, el modelo Harvard es recomendado
como una pieza de un enfoque integrado que debe complementarse con otros
métodos, como el transformativo, para un abordaje integral (Ramón & Gómez,
2024).
Es así entonces,
que, si nos encontramos frente a la mediación escolar, y se opta únicamente por
aplicar el método de Harvard, realmente se carece de una mediación real, frente
a esta situación en específico. El Ministerio de Educación (2012), mediante el
Acuerdo No. 0434-12, en su artículo 8, con respecto a la Resolución de
conflictos, menciona que es primordial el dialogo, buscando una solución
amistosa. Pero se limita a reglas o pasos a seguir, dejando como tal a los
docentes el método que ellos consideren para desarrollar la mediación, siendo
esta comúnmente el método de Harvard, el cual, si presenta resultados, pero en
estos casos resulta ser limitado, porque no se “restaura” como tal la relación
de las partes o sus intereses iniciales, ya que uno de los ejes principales de
la escuela de Harvard es el separa el problema de las personas, lo que
eventualmente apartaría sus emociones.
Por tanto, el
método de Harvard no es mejor, ni peor que otro, pero hay que saberlo emplear
de manera adecuada, y según la situación lo amerite, el docente, o aquel que
sea el mediador, no debe dirigir su pensamiento únicamente a resolver el
conflicto con resultados objetivos o en el rango de la ley, sino que debe
existir un enfoque en la restauración, esto permite como tal garantizar una
justicia restaurativa. Por lo que usar solamente el modelo Harvard en una medición
escolar, no es muy efectivo, cuando es objetivo es reconciliar a las partes y
velar por su bienestar, emocional, y social.
Modelo de Mediación Transformativo
El modelo de
mediación transformativo ha surgido como un enfoque innovador centrado no únicamente
en la solución del conflicto, sino en la transformación de las relaciones
interpersonales que lo originan. Originado en la obra de Baruch & Folger
(1996), este modelo pone énfasis en dos procesos fundamentales: el
empoderamiento y el reconocimiento. El empoderamiento implica fortalecer la
capacidad de las partes para comprender y decidir sobre sus asuntos, asumiendo
el control y responsabilidad por la gestión del conflicto. Por otro lado, el
reconocimiento busca que las partes validen y comprendan las perspectivas y
emociones del otro, promoviendo el respeto mutuo y la cooperación (Gutiérrez,
2019).
1. Empoderamiento: Este principio busca
fortalecer la capacidad de las partes para tomar decisiones autónomas y
responsables. El mediador facilita un espacio donde los involucrados pueden
expresar sus necesidades, clarificar sus intereses y asumir el control del
proceso, incrementando su confianza y autoestima.
2. Reconocimiento: El reconocimiento
implica fomentar la comprensión y la empatía entre las partes, permitiendo que
cada una valide las perspectivas, emociones y motivaciones del otro. Este
proceso transforma la percepción del “otro” de adversario a interlocutor
legítimo, promoviendo el respeto mutuo y la cooperación.
Este enfoque es
particularmente relevante en el contexto educativo ecuatoriano, donde muchos
conflictos entre jóvenes tienen alta carga emocional y afectan las relaciones
interpersonales, generando ambientes escolares vulnerables y poco seguros
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2023; Puertas & Bermúdez, 2023). La
mediación transformativa se hace eco de estos desafíos, pues su finalidad es
restaurar el tejido social dentro del aula y fomentar un proceso de aprendizaje
emocional y relacional que trasciende la mera resolución de disputas.
La sesión se basa
en técnicas como la escucha activa, preguntas abiertas y reflexivas, y
reformulación, que amplían la comprensión mutua y reducen actitudes defensivas
o confrontativas (Mota et al., 2025). La flexibilidad en el proceso permite
adaptarlo a la diversidad cultural y emocional de la comunidad escolar
ecuatoriana, que se caracteriza por pluralidad sociocultural y desafíos
psicosociales complejos (Alcívar, 2020). Así, la mediación transformativa
promueve una convivencia basada en la confianza, la responsabilidad compartida
y la cultura de paz, dimensiones consagradas en la orientación jurídica y
educativa nacional.
Este modelo es
especialmente indicado en conflictos con relación deteriorada, violencia
simbólica o directa, exclusión social y situaciones que requieren reparación
emocional, hechos frecuentes en la realidad escolar juvenil (Jordán et al.,
2021; Puertas & Bermúdez, 2023). Además, contribuye al desarrollo de
competencias socioemocionales a largo plazo, necesarias para la formación
integral y el ejercicio activo de ciudadanía, alineándose con los objetivos
educativos y jurídicos del país (Mota et al., 2025). Su implementación en Ecuador
ha sido parte de programas de mediación escolar impulsados por el Ministerio de
Educación y otras entidades, bajo el esquema de justicia restaurativa, que
incluyen formación de mediadores, aplicación de círculos restaurativos y
modelos participativos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2023; Alcívar,
2020). Sin embargo, persiste la necesidad de ampliar estos esfuerzos con
protocolos claros, investigación continua y recursos adecuados.
Es así, que el
modelo transformativo representa un enfoque de crecimiento moral y emocional
entre las partes, en donde el fin no es resolver el conflicto, sino
transformarlas relaciones (Baruch & Folger, 1996, citado por Isaza et al.,
2018). El modelo transformativo representa un cambio paradigmático en la
mediación, enfocándose en la transformación personal y relacional más que en la
mera resolución formal de conflictos. Su implementación en la conciliación
extrajudicial en Colombia tiene un alto potencial para contribuir a una
sociedad más humana y tolerante, particularmente en el contexto de
posconflicto, donde es necesario reconstruir vínculos sociales dañados (Isaza
et al., 2018).
En la mediación
escolar, el modelo transformativo puede ser especialmente valioso para educar
en la gestión pacífica de conflictos y la construcción de relaciones saludables
y respetuosas entre estudiantes. No obstante, su éxito depende de la formación
adecuada de los mediadores y de la disposición institucional para dedicar el
tiempo necesario para procesos realmente transformadores, representando un reto
práctico a superar.
Análisis Comparativo: Modelos Harvard
vs. Transformativo en el Ámbito Escolar Juvenil
La comparación
entre el modelo de mediación de Harvard y el modelo transformativo destaca sus
diferentes concepciones sobre el proceso de resolución de conflictos y su
aplicabilidad en contextos escolares juveniles, especialmente bajo la
perspectiva jurídica y educativa que caracteriza al sistema ecuatoriano. La
comparación entre el modelo de Harvard y el modelo transformativo revela
diferencias sustanciales en cuanto a objetivos, roles del mediador, enfoques y
aplicabilidad en el contexto de conflictos escolares juveniles.
● Objetivos: El modelo de Harvard se
orienta principalmente a la obtención de acuerdos satisfactorios y soluciones
prácticas, mientras que el transformativo prioriza la mejora de la relación y
el desarrollo personal de los participantes.
● Rol del mediador: En Harvard, el
mediador dirige el proceso, estructura las etapas y guía a las partes hacia un
acuerdo. En el transformativo, el mediador actúa como facilitador,
interviniendo lo menos posible y permitiendo que las partes asuman el control.
● Enfoque en el resultado vs. la
relación: Harvard enfatiza el logro de resultados concretos y la satisfacción de
intereses, mientras que el transformativo se centra en la transformación de las
dinámicas relacionales y la construcción de confianza.
● Aplicabilidad: El modelo de Harvard es
más efectivo en disputas donde las partes buscan soluciones rápidas y tangibles,
como desacuerdos sobre recursos o normativas escolares. El transformativo es
preferible en conflictos de larga data, con fuerte carga emocional o donde la
relación entre los involucrados es prioritaria, como casos de acoso o rupturas
de confianza.
El modelo Harvard
se enfoca primordialmente en la obtención de acuerdos claros, efectivos y
justos, basándose en una negociación estructurada a partir de la identificación
y conciliación de intereses subyacentes de las partes. Su objetivo es generar
soluciones pragmáticas, orientadas a la satisfacción de necesidades concretas,
utilizando principios objetivos para evitar arbitrariedades y garantizar la
equidad. En este sentido, el mediador desarrolla un rol activo, guiando y
facilitando el proceso para alcanzar consensos que puedan ser formalizados y
validados legalmente, lo que es especialmente relevante en términos de
seguridad jurídica y cumplimiento normativo dentro de las instituciones
educativas (Hipólito, 2020; Mota et al., 2025).
Por contraste, el
modelo transformativo plantea una visión más integral y profunda acerca del
conflicto, considerando la transformación de las relaciones interpersonales
como el núcleo del proceso mediador. El mediador adopta una posición de
facilitador que promueve la autoexploración, la responsabilidad personal y la
ampliación de la perspectiva sobre el conflicto y su impacto emocional (Baruch
& Folger, 1996; Gutiérrez, 2019).
Desde una
perspectiva jurídica aplicada, ambos modelos tienen aplicaciones
complementarias. El modelo Harvard aporta elementos indispensables para
formalizar acuerdos que deben ser respetados en el marco normativo educativo,
facilitando la vigencia de derechos y deberes explícitos en el sistema escolar.
En cambio, el modelo transformativo atiende aspectos relacionales y
socioemocionales que, aunque no se traduzcan inmediatamente en acuerdos
formales, contribuyen a la prevención de conflictos futuros y a la mejora
sostenible del clima escolar, aspectos reconocidos en los instrumentos de
derechos humanos y educación inclusiva (Ministerio de Educación del Ecuador,
2023).
En cuanto a la
aplicabilidad práctica dentro de escuelas ecuatorianas, el modelo Harvard es
eficaz para resolver conflictos de tipo puntual y administrativo como disputas
sobre recursos, cumplimiento de normas o desacuerdos específicos, garantizando
claridad y seguimiento legal. En cambio, el modelo transformativo es más
adecuado para lidiar con conflictos de larga duración, casos de acoso o
exclusión social, y situaciones donde la relación entre jóvenes está
deteriorada o marcada por violencia simbólica o física. En estos escenarios, es
crucial abordar la dimensión emocional y restaurativa para garantizar el
respeto pleno de los derechos y el bienestar psicosocial de los adolescentes
(Ramón & Gómez, 2024; Alcívar, 2020).
La literatura
sugiere que la combinación estratégica de ambos modelos maximiza el impacto
positivo de la mediación, permitiendo abordar la complejidad y diversidad de
conflictos en las escuelas. Esta integración requiere formación interdisciplinaria
para actores educativos y legales, y el diseño de protocolos que contemplen la
flexibilidad para elegir o combinar enfoques según la naturaleza del conflicto
y las particularidades del entorno (Mota et al., 2025; Ministerio de Educación
del Ecuador, 2023). Esta complementariedad también responde a una dimensión
jurídica relevante: el modelo Harvard facilita la formalización y seguimiento
legal de acuerdos, mientras que el transformativo fortalece la prevención y
reparación social, vital para un sistema educativo que aspire a ser
restaurativo, inclusivo y conforme a las obligaciones constitucionales y
convencionales del Estado ecuatoriano.
Por ejemplo, en un
conflicto por el uso de espacios comunes, el modelo de Harvard puede facilitar
un acuerdo eficiente sobre horarios y responsabilidades. En cambio, ante un
caso de exclusión social o acoso, el modelo transformativo permite abordar las
emociones, reparar el daño relacional y fortalecer la cohesión del grupo (Baruch
& Folger, 1996). Ambos modelos pueden complementarse según las
características del conflicto y las necesidades de los estudiantes,
contribuyendo de manera significativa a la gestión integral de la convivencia
escolar.
Los conflictos escolares juveniles:
naturaleza y gestión emocional
Los conflictos
escolares juveniles suelen estar marcados por una alta carga emocional,
derivada de factores individuales, sociales y contextuales. Entre las causas
más frecuentes se encuentran el acoso escolar, las diferencias personales, los
rumores, los problemas de convivencia, la competencia académica, desigualdades
de origen y el uso inadecuado de redes sociales (Kaplan & Szapu, 2020). Los centros educativos son un cimiento para
la protección y desarrollo emocional y social de los jóvenes, es desde ahí en
donde se debe prevenir y detectar los conflictos escolares, y consecuentemente
manejarlos de manera adecuada (Barri Vitero, 2013, como se citó en Esquivel, 2018).
No obstante, los
resultados son contrarios a los esperados, lo resultante es un castigo o
sanción, que no repara el conflicto, ni desarrolla habilidades sociales, por
ende los estudiantes no llegan a desarrollar las herramientas para la
resolución de conflictos, y simplemente desbordan sus emociones ignoradas de
manera negativa, siendo incapaces de gestionar la mismas, como consecuencia
magnifican el conflicto, y se mantiene una dinámica inadecuada en los centros
educativos, así como en su desarrollo (Esquivel, 2018). La mediación, en este
contexto, se presenta como una estrategia eficaz para abordar la dimensión
emocional de los conflictos, promoviendo la expresión saludable de las
emociones y la construcción de soluciones colaborativas.
Seguridad emocional en las escuelas y
su rol en la mediación
La seguridad
emocional en el contexto educativo se define como la percepción de los
estudiantes de sentirse protegidos, respetados y valorados dentro del entorno
escolar. Este concepto es fundamental para la prevención y resolución efectiva
de conflictos, ya que un ambiente seguro facilita la expresión de emociones, la
comunicación abierta y la participación activa en la vida escolar (García, 2024;
Benítez et al., 2021). Un entorno escolar que promueve la seguridad emocional
reduce la incidencia de conductas violentas, fomenta la inclusión y fortalece
la autoestima de los estudiantes. La mediación contribuye a la creación y
mantenimiento de este espacio seguro, al ofrecer un marco estructurado donde
los participantes pueden expresar sus sentimientos y necesidades sin temor a
represalias o juicios (García, 2024; Benítez et al., 2021).
El mediador
desempeña un papel clave en la generación de seguridad emocional, al garantizar
la confidencialidad, la imparcialidad y el respeto durante todo el proceso. Su
intervención permite que los estudiantes exploren sus emociones, comprendan las
perspectivas ajenas y desarrollen habilidades para la resolución pacífica de
conflictos (García, 2024). Diversos estudios han demostrado que la implementación
de programas de mediación y educación emocional mejora significativamente el
clima escolar, reduce la frecuencia e intensidad de los conflictos y promueve
el bienestar integral de la comunidad educativa (Benítez et al., 2021).
Impacto de la mediación en la
reconstrucción de relaciones en el contexto escolar
La mediación
escolar no solo resuelve disputas puntuales, sino que tiene un impacto profundo
en la reconstrucción de relaciones interpersonales y en la transformación del
clima escolar. Al facilitar la reparación del daño, la restauración de la
confianza y la mejora de la comunicación, la mediación contribuye al desarrollo
de una cultura de paz y convivencia (Benítez et al., 2021; García, 2024; López et
al., 2025). Los beneficios a largo plazo de la mediación incluyen el
fortalecimiento de habilidades socioemocionales como la empatía, la
resiliencia, la autorregulación y la toma de decisiones responsables.
Estas competencias
son esenciales para el desarrollo integral de los jóvenes y su adaptación a
entornos complejos y cambiantes (García, 2024; López et al., 2025). Se menciona
entonces del impacto real de la mediación en los centros educativos, el cual es
garantizar la paz, velar por una justica restaurativa, y en donde se garantice
en su totalidad el desarrollo de los jóvenes a su desarrollo integral (Pilligua & Patiño, 2025). La mediación en el ámbito
educativo se reconoce como una herramienta esencial para la gestión pacífica de
conflictos interpersonales, facilitando la expresión de las partes involucradas
y promoviendo una comunicación asertiva que conduce a la comprensión mutua y a
acuerdos colaborativos. Este proceso contribuye significativamente a la
reconstrucción de las relaciones escolares, minimizando el deterioro emocional
y fortaleciendo el clima de convivencia en las instituciones educativas.
La justicia
restaurativa, reconocida en la Sentencia 456-20-JP de la Corte Constitucional
del Ecuador, ofrece un enfoque complementario que trasciende la simple
resolución de conflictos para reparar el tejido social y restaurar los lazos
dañados. Al incluir a las partes y a la comunidad en un proceso de diálogo y
responsabilidad compartida, la justicia restaurativa fomenta el sentido de
pertenencia, la empatía y el compromiso con la convivencia pacífica, objetivos
vitales para la reconstrucción efectiva de relaciones en el contexto escolar (Sentencia
456-20-JP, Corte Constitucional, 2021).
Además, desde la
perspectiva normativa, es crucial considerar la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (2021) del Ecuador, la cual establece que el sistema educativo
debe ser inclusivo, participativo y orientado a la convivencia pacífica y el
respeto intercultural, lo que implica la implementación de Métodos Alternativos
de Solución de Conflictos en las instituciones educativas. La conjugación de
estos marcos conceptuales, normativos y jurisprudenciales permite comprender la
mediación no solo como un mecanismo para resolver incidentes, sino como una
práctica educativa transformadora que influencia positivamente el desarrollo
socioemocional, el bienestar y la cohesión social en los centros educativos.
Para lograr su máximo potencial, es indispensable la formación continua del
personal docente y la promoción activa de la cultura de paz entre estudiantes, garantizando
así procesos sostenibles y significativos de reconstrucción relacional.
Discusión
El estudio
realizado sobre la utilidad de los métodos de mediación de Harvard y el modelo
transformativo en la mediación escolar juvenil en Ecuador permite observar una
riqueza de elementos complementarios desde perspectivas pedagógicas y
jurídicas, a la vez que evidencia ciertas limitaciones estructurales que
impiden el despliegue total de su potencial. Por un lado, el método de Harvard
ofrece un marco racional, ordenado y práctico para la resolución de conflictos
de naturaleza clara y negociable, tales como desacuerdos sobre recursos,
horarios o normativas escolares ya que se centra en la identificación de
intereses comunes y en el uso de criterios objetivos, este enfoque guía a los
involucrados hacia acuerdos que, además de ser equitativos, contribuyen a
cultivar habilidades como la negociación y el pensamiento crítico,
indispensables para la convivencia escolar diaria. Por otro lado, el modelo
transformativo atiende con mayor profundidad los conflictos que involucran
fuertes componentes emocionales y rupturas en las relaciones interpersonales,
promoviendo el empoderamiento de los adolescentes y el reconocimiento mutuo, de
esta manera, no solo se resuelven disputas puntuales, sino que se contribuye a
la restauración de vínculos y a la consolidación de una cultura escolar basada
en la empatía y el respeto, aspectos fundamentales para el bienestar
socioemocional de jóvenes en contextos escolares complejos.
La mediación
escolar en Ecuador enfrenta el desafío de implementar efectivamente sus dos
enfoques principales -Harvard y transformativo-, pese a que la Constitución y
normativa nacional la reconocen como mecanismo válido para resolver conflictos
y proteger los derechos de niños y adolescentes. La ausencia de una política
pública institucionalizada y protocolos uniformes genera una brecha
significativa entre el potencial pedagógico de estos métodos y su aplicación
práctica, complicando aún más la gestión de conflictos que involucran tanto
aspectos pragmáticos como emocionales y relaciones sociales en el entorno
educativo.
En el análisis del
caso de R.S.A.E. vs. UEC pone en evidencia la complejidad de manejar conflictos
escolares juveniles desde una perspectiva que respete los derechos
fundamentales y el desarrollo psicosocial de los adolescentes. En este proceso
disciplinario se observó un enfoque claramente punitivo, donde la autoridad
educativa no garantizó adecuadamente el derecho al debido proceso y limitó el
derecho a la libertad de expresión del estudiante, generando una sanción
desproporcionada que impactó negativamente en su bienestar emocional y derecho
a la educación (Corte Constitucional, 2022).
La integración de
modelos de mediación sensibles como el transformativo podría ayudar a cumplir
estas exigencias, aportando a crear ambientes escolares seguros, justos y
emocionalmente responsables. Las implicaciones de esta constatación son claras:
la mediación escolar en Ecuador debe articular ambos modelos de manera
estratégica para atender la pluralidad y complejidad de los conflictos
juveniles, sin embargo, la limitación normativa impide que esta integración sea
sistemática y que las prácticas de mediación sean sostenidas en el tiempo y en
todo el sistema educativo.
Para revertir esta
situación es imprescindible que el Estado, a través del Ministerio de Educación
y otras entidades competentes, promueva una política pública específica que no
solo legitime la mediación escolar, sino que también garantice recursos, formación
continua, protocolos claros y acompañamiento técnico. Resulta fundamental que
docentes, juristas, especialistas en orientación y personal que asuman roles
proactivos, integrando competencias legales, pedagógicas y socioemocionales que
permitan implementar procesos de mediación con perspectiva integral y
respetuosa de los derechos humanos.
Cabe destacar que
la mediación escolar no puede entenderse solamente como un mecanismo para
resolver conflictos, sino que debe asumirse como una herramienta clave para la
construcción de ciudadanía y cultura democrática en las escuelas. Al empoderar
a los jóvenes y promover su participación activa en la toma de decisiones, la
mediación fortalece su derecho a expresar sus voces y a formar parte de
comunidades escolares inclusivas y respetuosas. Desde la perspectiva jurídica,
se impone la necesidad de garantizar procesos en los que se respeten principios
fundamentales como la imparcialidad, la voluntariedad y la confidencialidad,
salvaguardando el debido proceso y evitando vulneraciones que puedan afectar la
integridad de los adolescentes.
En resumidas
cuentas, esta discusión abre un horizonte para futuras investigaciones que
pueden profundizar en la evaluación de programas piloto de mediación escolar
que integren ambos modelos y midan su impacto en la convivencia, el bienestar
emocional y el ejercicio de derechos de los estudiantes. Además, resulta
imprescindible diseñar y validar modelos de formación interdisciplinaria
dirigidos a diversos profesionales vinculados a la comunidad educativa,
incorporando también estudios que analicen cómo la mediación contribuye a
consolidar comunidades escolares restaurativas, inclusivas y democráticas. De
esta manera, la mediación escolar en Ecuador podrá trascender el plano de la
práctica aislada para convertirse en un derecho efectivo y una política pública
estratégicamente implementada en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
Conclusiones
Si bien tanto el
modelo de mediación de Harvard como el modelo transformativo ofrecen
herramientas valiosas para la resolución de conflictos escolares juveniles en
Ecuador, es el enfoque transformativo el que revela un potencial superior para
atender la complejidad emocional y relacional propia de estos conflictos. El
modelo transformativo, al privilegiar el empoderamiento personal y el
reconocimiento genuino del otro, permite abordar con profundidad la dimensión
psicológica de los desacuerdos y favorecer así la reconstrucción de vínculos
deteriorados, posibilitando la creación de un ambiente seguro y participativo
que fortalece la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional de los
adolescentes. Este énfasis en la relación humana y la restauración resulta
fundamental para una cultura escolar pacífica que promueva la seguridad
emocional, aspecto crítico en el escenario educativo ecuatoriano actual.
El modelo de
Harvard aporta un complemento estratégico al centrarse en la negociación
estructurada, orientada a construir acuerdos sostenibles y equitativos que
atiendan intereses concretos, especialmente en etapas avanzadas del proceso
mediador. La combinación de ambos enfoques, adaptada cuidadosamente a las
particularidades del sistema educativo y a las necesidades específicas de los
estudiantes ecuatorianos, se presenta como una estrategia integral que maximiza
la efectividad de la mediación escolar, conjugando soluciones prácticas con
transformación relacional.
La investigación
confirma que, aunque la normativa nacional respalde la mediación como un
mecanismo emergente dentro del sistema educativo, la falta de
institucionalización de políticas claras y protocolos estandarizados limita
actualmente su aplicación efectiva y masiva. Esta situación subraya la
imperiosa necesidad de que las instituciones educativas, junto con los actores
clave, asuman un compromiso decidido para institucionalizar prácticas
restaurativas que incluyan formación continua y acompañamiento técnico. Así,
será posible cerrar la brecha entre la normativa existente y la práctica
cotidiana, garantizando la protección efectiva de los derechos de los
adolescentes y el fomento de una convivencia democrática y restaurativa.
Por todo lo antes
expuesto, se recomienda impulsar procesos sostenidos de formación docente y
estudiantil en mediación escolar, que integren ambos modelos y contemplen no
solo aspectos cognitivos y procedimentales sino también la dimensión
socioemocional. Asimismo, resulta fundamental el desarrollo y la implementación
de protocolos institucionales que validen y regulen la mediación como parte
esencial de la gestión de la convivencia.
Referencias
bibliográficas
Alcívar
Trejo, C. (2020). La mediación educativa en el Ecuador: desafíos y
resultados. https://libros.ecotec.edu.ec/index.php/editorial/catalog/view/59/54/836-1
Altamirano, C. A., & Romero, C. D. (2024). Aplicación de la mediación en la resolución
de conflictos interpersonales en las unidades educativas. Didasc@lia:
Didáctica y Educación, 15 (3), 224-252. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9692638
Aroca
Triviño, G. L. (2024). Análisis jurídico de la mediación escolar en los Centros Educativos
Ecuatoriano. Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. [Tesis de
pregrado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]. http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22934?mode=full
Asamblea
Nacional de la República de Ecuador. (2008, 20 de octubre). Constitución de la
República del Ecuador. Registro Oficial 449
https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
Asamblea
Nacional de la República de Ecuador (2010, 7 de octubre). Ley Orgánica de Educación Superior. Registro
Oficial, Suplemento 298. https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIOR_LOES.pdf
Asamblea Nacional de la República de Ecuador. (2006, 14 de diciembre). Ley de Arbitraje y Mediación. Ley de Arbitraje y sus Reformas. Registro Oficial 417. https://www.registroficial.gob.ec/edicion-especial-no-1079/
Baruch Bush, R.A., & Folger, J. P. (1996). La promesa de la mediación. Ediciones
Granica SA.
Benítez
Moreno, F. J., Herrera-López, H. M., Rodríguez-Hidalgo, A.J. (2021). Las
habilidades socio-emocionales para la mediación escolar: una revisión
sistemática. Revista Boletín REDIPE, 10(6), 171-194. https://revistainterdisciplinaria.com/index.php/home/article/download/64/292/618
Canto,
P. (2019). Caso de Mediación Empresarial usando el Método Harvard. Diario de
Mediación. https://www.diariodemediacion.es/caso-de-mediacion-empresarial-usando-el-metodo-harvard/
Congreso Nacional de la República de
Ecuador. (2003, 3 de enero). Ley No. 2002-100. Código de la Niñez y la
Adolescencia. Ley 100 Registro Oficial 737. Ultima modificación: 31-may.-2017. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/Documento_C%C3%B3digo-Ni%C3%B1ez-Adolescencia.pdf
Corte
Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia 456-20-JP/21: Justicia
restaurativa y debido proceso en contextos educativos. https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencia-456-20-jp-21/
Corte
Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia No. 785-20-JP-22. https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencia-785-20-jp-22/
Esquivel
Marín, C.G. (2018). Las practicas restaurativas en la creación de espacios de
paz dentro de la escuela. Pensamiento Americano, 11(20), 213-226. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8713777
Fisher, R., Ury, W., &
Patton, B. (2018). ¡Sí,
de acuerdo!: cómo negociar sin ceder. Vergara. https://books.google.com.cu/books/about/S%C3%AD_de_acuerdo.html?id=-sRNDwAAQBAJ&redir_esc=y
García
Benítez, A. (2024). Efectividad de la mediación escolar. Revisión bibliográfica.
[Tesis de maestría, Universidad de La Laguna]. https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/38990/Efectividad%20de%20la%20Mediacion%20Escolar.pdf?sequence=1
Isaza Gutierrez, J. P., Murgas Serje,
K., & Oñate Olivella, M. E. (2018). Aplicación del modelo transformativo de
mediación en la conciliación extrajudicial de Colombia. Revista De Paz
Y Conflictos, 11(1), 135-158. https://doi.org/10.30827/revpaz.v11i1.6234
Jordán
Buenaño, J. E., Jiménez Sánchez, Á., & López Paredes, M. A. (2021).
Violencia y mediación escolar en adolescentes ecuatorianos. Dilemas
Contemporáneos Educación Política y Valores, (3), 1-20. https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i3.2656
Kaplan,
C. V., & Szapu, E. (2020). Conflictos,
violencias y emociones en el ámbito educativo. Voces de la Educación. Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/133622
López
Moreno, T. L., Ortiz Lara, P. D. R., Leon Chicaiza,
M. E., Uchupanta Pazmiño, Y. P., Haro Ibarra, S. M.,
& Daza Cedeño, M. M. (2025). Impacto de la resolución de conflictos en el
clima escolar: beneficios para la convivencia en instituciones
educativas. Revista Interdisciplinaria De Educación, Salud, Actividad
Física Y Deporte, 2(2), 28–42. https://doi.org/10.70262/riesafd.v2i2.2025.64
Ministerio
de Educación del Ecuador. (2012). Acuerdo Ministerial N.º 0434-12. Quito,
Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ACUERDO-434-12.pdf
Ministerio
de Educación del Ecuador. (2023). Lineamientos para el abordaje de los procesos
educativos restaurativos para estudiantes. Acuerdo
MINEDUC-MINEDUC-2023-00053-A. Quito, Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=20476&force=0
Morales
Hipólito, J.D., & Pérez Baxin, O. (2020). El
Modelo Harvard de mediación en Tabasco. Emerging Trends in
Education, 8(22), 1040-1050. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9493526
Mota Rodríguez, G.Á., Maldonado Naranjo, E.M., Moya Moya,
S.P., Castro Yerovi, A.J., & Gavilánez García, M.M. (2025). Educación emocional en el aula:
estrategias para fortalecer el bienestar estudiantil. Sinergia Académica, 8(5),
981-994. https://doi.org/10.51736/sa696
Pilligua Pillasagua, K. G., & Patiño López, M. C. (2025). La
mediación escolar y su incidencia en la resolución de conflictos
interpersonales en la comunidad educativa San Isidro. ULEAM
Bahía Magazine (UBM) E-ISSN 2600-6006, 6(11),
177–183. https://doi.org/10.56124/ubm.v6i11.019
Puertas-Barahona,
J. F., & Bermúdez-Santana, D. M. . (2023). La
mediación como mecanismo de justicia restaurativa en el Ecuador. Revista
Metropolitana De Ciencias Aplicadas, 6(3), 25-35. https://doi.org/10.62452/y22cb648
Ramón
Pineda M. Á. (2020). La mediación escolar en los conflictos de adolescentes
ecuatorianos en los colegios de la ciudad de Machala. [Tesis de doctorado,
Universidad de Murcia]. https://digitum.um.es/server/api/core/bitstreams/a6574126-1911-4ee1-b0d9-213ea64895ed/content
Ramón
Pineda, M. Á., & Gómez Calero, R. E. (2024). El proceso de mediación en los
conflictos educativos. Una oportunidad de aprendizaje. Sociedad &
Tecnología, 7(3), 375–388. https://doi.org/10.51247/st.v7i3.468
Síntesis curricular
de los autores
María Magdalena Jiménez
Armijos1 https://orcid.org/0009-0004-2332-3627 mjimenez42@indoamerica.edu.ec
Abogada. Estudiante de la Maestría en Mediación,
arbitraje y solución de conflictos.
Marcos Alexander Ortiz
Muñoz2 https://orcid.org/0009-0007-6609-431X marcosortiz@uti.edu.ec
Abogado. Máster en Derecho de
la Empresa.
Declaración de contribución
de autoría
María Magdalena Jiménez
Armijos: Diseñó el
aporte y redactó el artículo
Marcos Alexander Ortiz Muñoz: Diseñó
el aporte y redactó el artículo
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en relación con el artículo presentado
Como citar este artículo
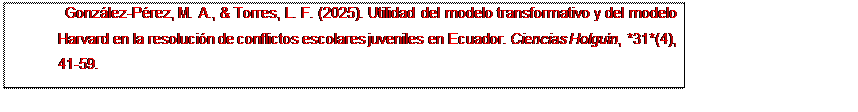
Fecha de envío a revisión: 3 de octubre
Aprobado para publicar: 11 de noviembre